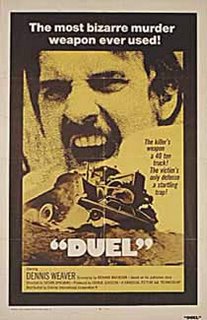La Bestia Salvaje (España, 2005)

(sacado de Mal Elemento)
Tarde en la noche, en el cable, agarré empezada -no mucho, creo- una película que me hipnotizó. Se llama Sexy Beast, y es de Jonathan Glazer. Su título está traducido como La Bestia Salvaje. La Bestia Salvaje es, en principio, Ben Kingsley, quien encarna a Don, un hampón demencial, poseído por algo así como un brote psicótico, que llega a una paradisíaca casa en la soleada España para ordenarle a otro hampón retirado (Ray Wistone) que se prepare para un nuevo asalto de su vieja banda.
Don es el mal en estado puro, es la bestia que no logra ser tacleada por el súperyo de la sociedad. Es compulsivo, repugnante, insomne, repetitivo, agresivo... Y no soporta que le digan que no. Cuando llega a la casa de verano donde el hampón bueno y rubio está tomando algo con hielo al borde de su piscina sin la menor gana de volver al ruedo (de hecho, está enamorado de una ex actriz porno), la situación se tensa. Tanto que Don, quien se queda unos terribles días en la casa esperando torcer la voluntad de su ex compañero de banda, una noche irrumpe en el dormitorio de Ray para molerlo a palos mientras éste queda acurrucado debajo de la sábana, junto a la actriz porno. Una escena increíble.
Otra escena que sirve para observar el carácter de Don -a esa altura ya me caía muy simpático- es la que lo muestra tomando un avión y fumando descaradamente hasta que la policía lo obliga a bajarse, ya que no quiere apagar el cigarrillo. Don es así, tiene un don: hace lo que quiere hasta que se corta la cuerda. Y hay una sola forma de detenerlo. Pero parar a Don es cambiar el curso de todo.
Hay algo en el corazón de la película (Don) que me impactó. Me acordé de los muchos tipos como él que se cruzaron en mi vida. Había uno, en la secundaria, que me aterrorizó durante mi primer año. Se llamaba Rodas y tenía un hermano. El tipo tenía rulos, un andar desgarbado y una forma de hablar muy particular: casi de costado.
Yo imitaba su forma de vestir (pantalones grises, anchos, casi cayéndose) y su manera de caminar. Una tarde, en un recreo, me agarró de las solapas y me tiró contra una pared. No puedo recordar qué le hice para que me tratara así, pero sí sé que sentí una especie de terror erótico cuando el hijo de puta de Rodas me usó de trapo de piso.
El hermano -decían todas las chicas- era hermoso. Ahora le encuentro un parecido al cantante de Oasis. Rodas, para todas las chicas, era horrible. Sin embargo, si alguien me hubiera preguntado a quién me quería parecer de los dos, no hubiera dudado: Rodas. Yo quería ser la Bestia Salvaje. Hacer el mal al tutún sin mirar a quién. Decir lo que se me venía en ganas y obligar a la institución a echarme a patadas, a expulsarme por el largo intestino que la sociedad crea con sus reglas de mierda.
Hace unos días, descubrí que la Bestia Salvaje no sólo te puede destruir con maldad. Un amigo vino a pasar Navidad a mi casa natal y trajo a otro que, según dijo, "no tenía dónde pasarla porque recién había llegado de España". Así que vino a la terraza de mi viejo a compartir el pan dulce navideño. La Bestia Salvaje era un joven apuesto, español, que hablaba como en las traducciones de Anagrama, y que tenía -una vez más- el don de caer hipersimpático. Rápidamente -incluido yo- todos éramos amigos íntimos suyos.
El tipo trajo unos cuantos champagnes, y nos los bajamos todos. Después me pidió que -para seguir la noche en otro lado- compráramos ácidos. Lo hicimos. Salimos en manifestación con varios amigos para encontrarnos con un dealer. Como el dealer tardaba mucho en llegar -parecía una película de Tarkovsky-, la Bestia Salvaje siguió pidiendo bebidas y -con su extraordinaria simpatía- nos empujaba a beberlas. Mientras tanto, con la mano que le quedaba libre, le dejaba mensajes a una amiga bisexual para verse "más tarde".
Llegó el delivery, colamos los cartones y salimos a una fiesta no bien nos empezamos a sentir como los Cuatro Fantásticos. Primera conclusión: después de las cuatro de la mañana y de los cuarenta años, no hay que tomar ni un ácido Suchard. Sobre todo cuando lo que está sucediendo afuera de tu cuerpo es la maldita Navidad. A la fiesta no se podía entrar porque estaba repleta de chicos que hacían un scrum para derribar la puerta y producir una masacre. La Bestia Salvaje nos arengaba a empujar. Yo intenté trepar por una reja hasta la ventana abierta del primer piso donde unos niñitos bailaban con música de The Magic Numbers. Por suerte me pararon. ¿A dónde carajo quería ir? Al final, volvimos al auto y la Bestia Salvaje nos pedía que buscáramos un after, un bar, algo... Terminamos pagándole a un seguridad un rejuntado de plata para entrar a Niceto. Eran las nueve de la mañana, la Bestia, mientras juntaba la colecta, decía: "Vamos, chavales, que nos queda una horita".
Entramos. Todo el mundo bailaba un pogo electrónico. La Bestia nos arengaba para meternos en el centro del baile. Entonces, sacudido por el humo, los gritos y el corazón hipnótico del beat, se me vino a la cabeza la idea de matarlo. La verdad, no quería estar ahí. Pero la Bestia Salvaje, al igual que el Don de Kingsley, sacaba lo mejor y lo peor de nosotros. Estaba ahí, bailando enloquecido, como desde hace millones de años. Yo lo conozco.